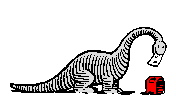EL CASCANUECES Y EL REY DE LOS RATONES
![]()
LA CAPITAL
Cascanueces dio una palmada: el lago de las Rosas comenzó a agitarse
más, las olas se hicieron mayores y María vio que a lo lejos dirigíase hacia
donde estaban ellos un carro de conchas de marfil, claro y resplandeciente,
tirado por dos delfines de escamas doradas. Doce negritos monísimos, con
monteritas y delantalitos tejidos de plumas de colibrí, saltaron a la orilla y
trasladaron a María y luego a Cascanueces, deslizándose suavemente sobre las
olas, al carro, que en el mismo instante se puso en movimiento, Qué hermosura
verse en el carro de concha, embalsamado de aroma de rosas y conducido por
encima de las olas rosadas! Los dos delfines de escamas doradas levantaban sus
fauces, y al resoplar brotaban de ellas brillantes cristales que alcanzaban a
gran altura, volviendo a caer en ondas espumosas y chispeantes. Luego pareció
como si cantaran multitud de vocecillas. '¿Quién boga por el lago de las
Rosas?... ¡El hada!. . . Mosquitas, ¡sum, sum, sum! Pececillos, ¡sim, sim, sim!
Cisnes, jcua, cua, cua! Pajaritos, ¡pi, pi! Ondas del torrente, agitaos,
cantad, observad... el hada viene.
Ondas rosadas, agítaos, refrescad, bañad." Pero los doce
negritos, que habían descendido del carro de conchas, tomaron muy a mal aquel
canto y sacudieron sus sombrillas con tal fuerza que las hojas de palmera de
que estaban hechas empezaron a sonar y castañetear, y ellos al tiempo
acompañaban con los pies, haciendo una cadencia extraña y cantando: 'Clip,
ciap, clip, cIap!, cortejo de negros. no calléis; no os estéis quietos,
pececillos; danzad, cisnes; balancéate, carro de concha, balancéate. ¡Clip,
cIap, clip, cIap!".
Los negros son muy alegres, dijo Cascanueces un poco sorprendido,
pero alborotan todo el lago.
Con efecto, en seguida se oyó un gran murmullo de voces
extraordinarias que parecía como si saliesen del agua y flotasen en el aire.
María no se fijó en las últimas, sino que miró a las ondas
rosadas, en las cuales vio reflejarse el rostro de una muchacha encantadora que
le sonreía.
¡Ah! exclamó muy contenta palmoteando. Mire, señor Drosselmeier,
allá abajo está la princesa Pirlipat, que me sonríe de un modo admirable. ¿No
la ve usted, señor Drosselmeier?
Cascanueces suspiré tristemente y dijo:
querida señorita de Stahlbaun, no es la princesa Pirlipat; es su
mismo rostro el que le sonríe en las ondas de rosa.
María volvió la cabeza, avergonzada, y cerró los ojos
En aquel instante encontróse trasladada por los mismos negros a
la orilla, y en un matorral casi tan bello corno el bosque de Navidad, con mil
cosas admirables y, sobre todo, con unas frutas raras que colgaban de los
árboles y las cuales no sólo tenían los colores más lindos, sino que olían
divinamente.
Tratamos en el bosque de las Confituras, dijo Cascanueces; pero
ahí está la capital.
Entonces vio María algo verdaderamente inesperado. No sé como
lograría yo, queridos niños, explicaros la belleza y las maravillas de la
ciudad que se extendía ante los ojos de María en una pradera florida. Los muros
y las torres estaban pintados de colores preciosos; la forma de los edificios
no tenía igual en el mundo. En vez de tejados, lucían las casas coronas
lindamente tejidas, y las torres, guirnaldas de hojas verdes de lo más bonito
que se puede ver. Al pasar por la puerta, que parecía edificada de macarrones y
de frutas escarchadas. siete soldados les presentaron armas, y un hombrecilIo
con una bata de brocado echóse al cuello de Cascanueces, saludándolo con las
siguientes palabras:
bienvenido seáis. querido príncipe; bienvenido al pueblo de
Mermelada.
María admiróse no poco al ver que Drosselmeier era considerado y
tratado como príncipe por un hombre distinguido. Luego oyó un charlar confuso,
un parloteo, unas risas, una música y unos cánticos que la distrajeron de todo
lo demás, y sólo pensó en averiguar su causa.
Querida señorita de Stahlbaum, respondió Cascanueces, no tiene
nada de particular. Mermelada es una ciudad alegre; siempre está lo mismo. Pero
tenga la bondad de seguirme un poco más adelante.
Apenas anduvieron unos pasos, llegaron a la plaza del Mercado,
que presentaba un aspecto hermoso todas las Casas de alrededor eran de azúcar
trabajada con calados y galerías superpuestas; en el centro alzábase un
ramillete a modo de obelisco; cerca de él lanzaban a gran altura sus juegos de
agua cuatro fuentes muy artísticas de grosella, limonada y otras bebidas
dulces, y en las tazas remanzaba la crema, que se podía coger a cucharadas. Y
lo más bonito de todo eran los miles de lucecillas que colocadas encima de
otras tantas cabezas, iban de un lado para otro gritando, riendo, bromeando,
cantando..., en una palabra, armando el alboroto que María oyera desde lejos.
Veíanse gentes bellamente ataviadas: armenios, griegos, judíos y tiroleses,
oficiales y soldados, sacerdotes, pastores y bufones; en fin, todos los
personajes que se pueden hallar en el mundo. En una de las esquinas era mayor
el tumulto; la gente se atropellaba, pues pasaba el Gran Mogol en su palanquín,
acompañado por noventa y tres grandes del reino y ciento siete esclavos. En la
esquina opuesta tenía su fuerte el cuerpo de pescadores, que sumaban quinientas
cabezas; y lo peor fue que el Gran Señor turco tuvo la ocurrencia de irse a
pasear a la plaza, a caballo, con tres mil jenízaros, yendo a interrumpir el
cortejo que se dirigía al ramillete central cantando el himno Alabemos al
Poderoso Sol. Hubo gran revuelta y muchos tropezones y gritos. A poco escuchóse
un lamento: era que un pescador había cortado la cabeza a un bracmán, y al Gran
Mogol por poco lo atropella un bufón. El ruido se hacía más ensordecedor a cada
instante, y ya empezaba la gente a venir a las manos cuando hizo su aparición
en la plaza el individuo de la bata de damasco que saludara a Cascanueces en la
puerta de la ciudad dándole el título de príncipe, y subiéndose al ramillete
tocó tres veces una campanilla y grité al tiempo:
¡Confitero! ¡Confitero! ¡Confitero!.
Instantáneamente cesó el tumulto; cada cual procuré arreglárselas
como pudo. y, después que se hubo desenredado el lío de coches, se limpié el
Gran Mogol y se volvió a colocar la cabeza al bracmán, continuó la algazara.
¿Qué ha querido decir con la palabra confitero, señor
Drosselmeier, preguntó María.
Señorita, respondió Cascanueces, Confitero se llama aquí a una
potencia desconocida de la que se supone puede hacer con los hombres lo que le
viene en gana; es la fatalidad que pesa sobre este alegre pueblo y le temen
tanto que sólo con nombrarlo se apaga el tumulto mas grande, como lo acaba de
hacer el burgomaestre. Nadie piensa mas en lo terreno, en romperse los huesos o
en cortarse la cabeza, sino que todo el mundo se reconcentra y dice para sí:
"¿Qué será ese hombre y qué es lo que haría con nosotros?".
María no pudo contener una exclamación de asombro y de admiración
al verse delante de un palacio iluminado por los rojos rayos del sol, con cien
torrecillas alegres. En los muros había sembrados ramilletes de violetas,
narcisos. tulipanes, alhelíes, cuyos tonos obscuros hacían resaltar más y más
el fondo rojo. La gran cúpula central del edificio, lo mismo que los telados
piramidales de las torrecillas estaban sembrados de miles de estrellas doradas
y plateadas.
Estamos en el palacio de Mazapán, dijo Cascanueces.
María perdíase en la contemplación del maravilloso palacio; pero
no se le escapé que a una de las torres grandes le faltaba el tejado, a lo que se
podía presumir, unos hombrecillos encaramados en un andamiaje armado con ramas
de cinamomo trataban de repararlo. Antes de que preguntase nada a Cascanueces,
explicó éste:
Hace poco amenazó al hermoso palacio un hundimiento serlo, que
bien pudo haber legado a la destrucción total. El gigante Goloso pasó por aquí,
se comía el tejado de esa torre y dio un bocado a la gran cúpula; los
ciudadanos de Mermelada le dieron como tributo un banjo entero y una parte
considerable del bosque de confituras, con lo cual se satisfizo y se marchó.
En aquel momento oyóse una música agradable y dulce; las puertas
del palacio se abrieron, dando paso a doce pajecillos con tallos de girasol
encendidos, que llevaban a modo de hachas. Su cabeza consistía en una perla;
los cuerpos, de rubíes v esmeraldas, y marchaban sobre piececillos diminutos de
oro puro. Seguiánlos cuatro damas de un tamaño aproximado a la muñeca Clarita,
de María. pero tan maravillosamente vestidas que María reconoció en seguida en
ellas a las princesas. Abrazaron muy cariñosas a Cascanueces, diciéndole
conmovidas: ¡Oh, príncipe! ¡Oh, hermano mío!
Cascanueces, muy conmovido, limpióse las lágrimas que inundaban
sus ojos, tomé a María de la mano y dijo en tono patético; esta señorita es
María, hija de un respetable consejero de Sanidad y la que me ha salvado la
vida. Si ella no tira a tiempo su zapatilla, si no me proporciona el sable del
coronel retirado estaría en la sepultura, mordido por el maldito rey de los
ratones. ¿Puede compararse con esta señorita la princesa Pirlipat a pesar de su
nacimiento, en belleza. bondad y virtud? No, digo yo; no.
Todas las damas dijeron asimismo "no". y echaron los
brazos al cuello de María, exclamando catre sollozos:
¡Oh noble salvadora de nucs1ro querido hermano el príncipe!
¡Oh, bonísima señorita de Stablbaum!
Las damas acompañaron a María y al Cascanueces al interior del
palacio, conduciéndolos a un sajón cuyas paredes eran de pulido cristal de
tonos claros. Lo que más le gustó a María fueron las lindas sillitas, las
cómodas, los escritorios, etc., etc., que estaban diseminados por el salón, y
que eran de cedro o de madera del Brasil con incrustaciones de oro semejando
flores. Las princesas hicieron sentar a María y a Cascanueces, diciéndoles que
iban a prepararles la comida. Presentaron una colección de pucheritos y tacitas
de la más fina porcelana española, cucharas, tenedores, cuchillos, ralladores,
cacerolas y otros utensilios de cocina de oro y plata. Luego sacaron las frutas
y golosinas más hermosas que María viera en su vida, y comenzaron. con sus
manos de nieve. a prensar las frutas, a preparar la sazón a rallar la almendra;
en una palabra, trabajaron de tal manera, que María pudo ver que eran buenas
cocineras y comprendió que preparaban una comida exquisita. En lo íntimo de su
ser deseaba saber algo de aquellas cosas para ayudar a las princesas. La más
hermosa de ellas, como si hubiese adivinado su deseo, alargó a María un mortero
de oro, diciéndole:
Dulce amiguita, salvadora de mi hermano, machaca un poco de
azúcar cande.
Mientras María machacaba afanosa y el ruido que hacía en el
mortero sonaba como una linda canción, Cascanueces comenzó a contar a sus
hermanas la terrible batalla entre sus tropas y las del rey de los ratones, la
cobardía de su ejército, que quedó casi batido por completo, y la intención del
rey de los ratones de acabar con él, y el sacrificio que María hizo de muchos
de sus ciudadanos, etc., etc. María estaba cada momento más lejos del relato y
del ruido del mortero, llegando al fin a ver levantarse una gasa plateada a
modo de neblina en la que flotaban las princesas, los pajes, Cascanueces y ella
misma, escuchando al tiempo un canto dulcísimo y un murmullo extraño, que se
desvanecía a lo lejos y subía y subía cada vez más alto.
![]()